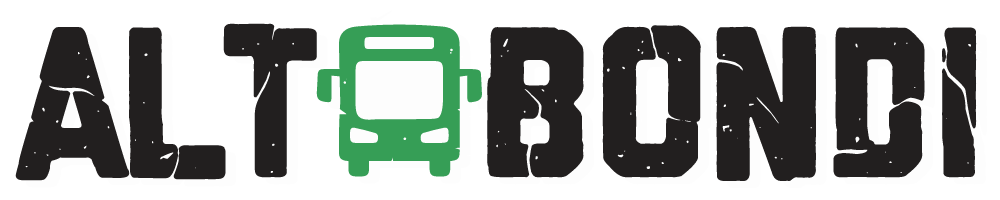En un tramo de asfalto con un sol que conlleva una ola de calor insoportable que arrasa y que late al ritmo de la carne y la sangre. La niebla de las frías mañanas atraviesa las calles por completo hasta hacerlas desaparecer. El viento, áspero y sucio, trae consigo un olor a sobras de carne y a desinfectante vencido que, sin darte cuenta, se mete por tus pulmones sin permiso y se te pega en la ropa y en la piel, como si uno hubiese dormido adentro de un pedazo de carne recién abierto.
Las carnicerías se alínean como soldados recién salidos del frigorífico, formados con frialdad, listos para una guerra sin armas de fuego pero con cuchillos afilados; cada local sangra su propia historia; cada carnicero narra su corte, poetas de la sierra eléctrica. En las veredas, las manchas de sangre ya seca dibujan mapas invisibles que los pasantes pisan sin saber ni mirar, acostumbrados a ese rojo que ya no escandaliza. La carne expuesta en las vitrinas se muestra como trofeo de guerra, piezas colgadas con la precisión de un cirujano, con un orgullo salvaje. Cortes que parecen obras de arte grotesco, suspendidas como si estuvieran en una galería donde el único visitante es aquel llamado hambre. Esa carne que ya no es carne sino más bien un producto. Una historia con nervios, con gritos, con silencios.
El barrio respira entre el sudor y el vapor de la grasa caliente. A lo lejos, los camiones pasan derramando su carga, marcando el camino hacia los frigoríficos como si dejaran su rastro a propósito para que los sigan los cuervos llenos de hambre. Mataderos no huele a barrio, huele a trabajo, a historia, a muerte doméstica. Y bajo ese olor, hay algo vivo, algo que palpita: un corazón hecho a base de cuchillos y parrillas, de tango y de mugre, que no deja de latir.
Y en las esquinas, los viejos hablan de otras épocas, de huelgas, de frigoríficos que ya no están, de días donde la carne no era lujo, sino costumbre. Se limpian las manos con trapos sucios de grasa, como si fuera un rito, como si en cada mancha viviera la memoria. En sus ojos hay cuchillas afiladas por el tiempo, por la rutina que corta sin dejar cicatriz visible, pero que deja huella. Los chicos corren entre charcos de agua mezclada con detergente y sangre, entre cajas apiladas que alguna vez contuvieron huesos, cabezas o piernas. El juego se da entre lo crudo y lo cotidiano. Aprenden sin darse cuenta que acá no hay lugar para el asco, que el trabajo no espera y que la carne, tarde o temprano, se cobra su precio.
Los puestos de comida, ubicados en cada esquina como si fueran una invasión de hormigas que se meten adentro de tu casa. Estos, todos, cada uno, con alimentos que llevan mucho tiempo de elaboración. Las parrillas improvisadas liberan un aroma denso, mezcla de grasa, humo y pan viejo. Choripanes humeantes, morcillas como caricias negras, y cortes baratos crepitan sobre las brasas. Se come al paso, de parado, con la mano, con el hambre de los que trabajan y la paciencia de los que miran. Cada mordida parece una forma de rendir tributo a este ecosistema brutal, a esta máquina de carne que es el barrio.
Todas las carnicerías están rodeadas de plazas, de parques llenos de árboles donde las personas van a juntarse, a divertirse, a pasar el rato. Mataderos no necesita disfraz, no se embellece para la foto. Es lo que es: músculo, grasa, hueso y corazón. Un lugar donde el tiempo no se detiene, solo se desangra despacio, goteando sobre la historia. Y sin embargo, algo en su aspereza seduce. Quizás sea la forma en la que la vida se abre paso entre los despojos, como un tallito verde que nace entre los adoquines manchados. O tal vez sea el orgullo de saberse parte de algo que, aunque duela, no muere.